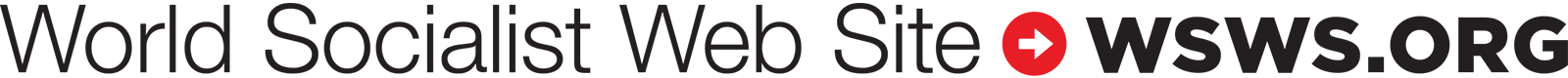En su informe "El golpe de Trump y el ascenso del fascismo: ¿Hacia dónde va Estados Unidos?" David North trazó los procesos históricos que condujeron a los acontecimientos en Washington el 6 de enero.
Explicó que si bien los movimientos de extrema derecha y fascistas siempre han estado presentes en el cuerpo político estadounidense, estas fuerzas políticas y sociales malignas han podido ser contenidas mientras Estados Unidos era una potencia económica en ascenso.
La situación actual es fundamentalmente diferente. Estados Unidos ya no es una potencia emergente. Durante los últimos 50 años ha estado en un inexorable declive histórico que ha visto dos crisis financieras existenciales en el espacio de 12 años: el colapso del sistema bancario en 2008 y el desastre potencialmente más grande de mediados de marzo de 2020, cuando el impacto inicial de la pandemia del COVID-19 dio lugar a una congelación de todos los mercados financieros en los EE.UU. y en todo el mundo.
En su informe, North insistió en que la crisis y su importancia sólo podían comprenderse si se situaban en su contexto histórico e internacional. En consecuencia, situó sus orígenes económicos en la decisión del presidente Nixon, el 15 de agosto de 1971, de eliminar el respaldo en oro del dólar estadounidense, destruyendo de un plumazo el Acuerdo de Bretton Woods de 1944, que había constituido la base de la economía capitalista mundial de posguerra.
El pilar de ese acuerdo, que proporcionó una base clave para la reestabilización del capitalismo mundial tras los 30 años de carnicería que comenzaron con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, fue el establecimiento del dólar como moneda de reserva mundial, canjeable por oro a razón de 35 dólares por onza.
Apenas un cuarto de siglo después de ese compromiso, fue desechado debido al declive de la posición de Estados Unidos en la economía mundial. El aumento de los déficits de la balanza comercial y de la balanza de pagos de Estados Unidos significaba que cumplir el compromiso de canjear los dólares por oro supondría la bancarrota nacional.
"En retrospectiva histórica", escribió North, "esta acción marcó un punto de inflexión no sólo en la posición económica mundial de Estados Unidos, sino también en el destino de la democracia estadounidense".
Este punto vital para localizar los orígenes económicos de la actual crisis política puede establecerse mediante un examen de la trayectoria del capitalismo estadounidense en los últimos 50 años, y en particular de la evolución del sistema monetario y financiero.
Esa historia podría resumirse como el ascenso incesante del capital financiero, la forma más rapaz y depredadora del capital en su conjunto, y su dominio sobre toda la economía.
Este proceso, como vamos a trazar, constituye la base y ha proporcionado ahora el impulso económico para los cambios en la superestructura política que han visto surgir el peligro real y presente de las formas fascistas de gobierno.
No se ha limitado a los Estados Unidos. Los desarrollos dentro de los Estados Unidos son sólo la expresión más violenta, al menos hasta ahora, de lo que ha sido un proceso global que se manifiesta en todos los países. Pero como dice el refrán, el pez empieza a pudrirse por la cabeza.
La conmoción de agosto de 1971 fue la expresión inicial de un giro importante en el desarrollo de la economía capitalista mundial —el fin del boom económico de la posguerra.
En 1974-75, tras un importante descenso de la tasa de beneficios en EEUU y en todo el mundo desde finales de los años 60, el capitalismo mundial entró en la recesión más profunda hasta ese momento desde los años 30.
Fue muy diferente a las recesiones de los años cincuenta y sesenta. Tras su paso, habían dado paso a un nuevo repunte del ciclo económico y a un mayor crecimiento económico que antes.
La recesión de 1974-75 pasó, pero no fue sustituida por nada parecido a los repuntes del pasado. Más bien, en condiciones de crecimiento reducido, dio paso a lo que se conoció como "estanflación", es decir, la combinación de precios crecientes y alto desempleo. Las llamadas medidas keynesianas, basadas en el estímulo gubernamental, no sólo resultaron ineficaces para lograr una reactivación, sino que empeoraron la situación.
Sectores clave de la clase dominante en Estados Unidos y a nivel internacional comprendieron, al menos a cierto nivel, que no había forma de salir del marasmo con medidas a medias basadas en el marco industrial del boom de la posguerra. Habían intentado aumentar el nivel de explotación dentro del viejo orden para aumentar los beneficios, pero esto sólo provocó una serie de luchas militantes por parte de poderosos sectores de la clase obrera —la huelga de los mineros en Gran Bretaña de 1973-74, que hizo caer al gobierno tory de Heath, es uno de los ejemplos más gráficos.
Basándose en esta experiencia, reconocieron que era necesaria nada menos que la reestructuración de la economía capitalista y que había que desarrollar un nuevo régimen de producción si se quería detener la caída de la tasa de ganancia.
Esto implicaba el cierre de las secciones menos rentables de la industria, junto con la eliminación de la mayor concentración de trabajadores que empleaban; la introducción de nuevas tecnologías de reducción de puestos de trabajo en las que quedaban; y la externalización de la producción a nivel internacional para aprovechar fuentes de trabajo mucho más baratas.
Este programa fue encabezado internacionalmente por los gobiernos de Thatcher y Reagan. La principal arma económica utilizada para imponer el programa de reestructuración fue esgrimida por la Reserva Federal de Estados Unidos bajo la presidencia de Paul Volcker. Nombrado por Jimmy Carter en 1979, elevó los tipos de interés a niveles sin precedentes en la historia, llegando a alcanzar el 20% en un momento dado.
Llevadas a cabo bajo la bandera de la lucha contra la inflación, el objetivo central de estas medidas era la clase obrera. Un giro importante en la lucha de clases se produjo en 1981, cuando Reagan llevó a cabo el despido masivo de controladores aéreos y encarceló a los líderes de su sindicato, PATCO.
Volcker alabaría más tarde a Reagan por su forma de romper la huelga, declarando que la derrota de los trabajadores de PATCO fue el factor más importante para controlar la inflación. El resultado de la PATCO, dijo, fue decisivo por su "efecto psicológico en la fuerza de la posición negociadora de los sindicatos en otros temas, sean los que sean".
Un miembro del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos de interés de la Reserva Federal, planteó la cuestión de forma aún más directa, al afirmar en una reunión celebrada en febrero de 1981 que "la inflación no sería derrotada con seguridad... hasta que todos esos trabajadores y sus sindicatos estuvieran de acuerdo en aceptar menos. Si no se dejaban impresionar por las palabras, tal vez la liquidación de varios millones de puestos de trabajo más les convencería".
Pero estas medidas sólo podían seguir adelante con la colaboración directa de la burocracia sindical, que se negó a mover un dedo en defensa de los trabajadores de PATCO, marcando la pauta para la traición de una serie de grandes batallas industriales que iban a seguir en el resto de la década.
La destrucción de vastos sectores de la industria estadounidense y la consiguiente guerra contra la clase obrera fue un componente de una vasta reorganización de la economía estadounidense: su transformación en el centro de la acumulación parasitaria de beneficios a través de la manipulación financiera y la especulación.
Comenzó con la compra de empresas mediante adquisiciones hostiles, financiadas con bonos basura, para luego vaciarlas y vender sus componentes. La acumulación de beneficios no se llevó a cabo a través de la producción, sino a través de la actividad parasitaria financiada por la deuda, el inicio de un proceso que ahora ha alcanzado cotas estratosféricas.
En su informe, North se refirió al crecimiento de la actividad criminal abierta en la esfera política, ejemplificada por la colocación de una corona de flores por parte de Reagan en un cementerio de la ciudad alemana de Bitburg en 1985, donde estaban enterrados miembros de las Waffen SS, seguida por el escándalo Irán-Contra un año después.
En este caso, la administración Reagan, violando una ley aprobada por el Congreso, financió escuadrones de la muerte en Nicaragua para derrocar al gobierno sandinista de izquierdas. Las audiencias del Congreso revelaron que el coronel Oliver North, mientras dirigía las operaciones asesinas en Nicaragua, también estaba involucrado en los planes para la detención de 100.000 estadounidenses en caso de emergencia nacional.
Hubo una evolución paralela en la estructura financiera subyacente del capitalismo estadounidense, ya que métodos que en el pasado se consideraban ilegales se convirtieron en la norma. En 1982, el Congreso aprobó una ley que permitía a las empresas recomprar sus propias acciones para aumentar su precio, una práctica que se ha convertido en un componente importante de las operaciones de Wall Street. Anteriormente, esta actividad había sido prohibida por la Comisión del Mercado de Valores como manipulación del mercado.
Una nueva clase de operadores financieros surgió para organizar la especulación financiera, especialmente a través de la emisión de bonos con menos grado de inversión, o bonos basura, para la financiación de adquisiciones hostiles.
Uno de los más importantes, Michael Milken, acabó siendo encarcelado. Pero los métodos que desarrolló se convirtieron rápidamente en un procedimiento operativo estándar en Wall Street, un hecho reconocido por el presidente Trump en febrero de 2020, cuando concedió a Milken un indulto entre los aplausos del capital financiero. Alabando la decisión, el Wall Street Journal declaró: "El señor Milken fue uno de los grandes innovadores financieros del siglo XX. En los años 80 inventó el mercado de bonos de alto rendimiento que ahora es un elemento financiero básico".
Sin embargo, la orgía de especulación desatada en los años 80, posibilitada por sucesivas oleadas de desregulación que ampliaron el ámbito de actuación del capital financiero, no se desarrolló sin problemas. Estalló en una gran crisis que puso de manifiesto la creciente podredumbre y decadencia en el centro mismo del capitalismo estadounidense.
En octubre de 1987, Wall Street experimentó la mayor caída de la historia en un solo día —superando el desplome de octubre de 1929— cuando el Dow se desplomó más del 22%. La intervención de la Reserva Federal de Estados Unidos fue lo único que la sacó de esta experiencia casi mortal, que duró algunas semanas. Su actuación no fue puntual, sino que significó una transformación cualitativa de su papel en el sistema financiero estadounidense.
En el periodo de posguerra, el papel de la Reserva Federal fue resumido en 1955 por su presidente, William McChesney Martin: "En el campo de la política monetaria y crediticia, la acción preventiva para evitar los excesos inflacionistas está destinada a tener algunos efectos onerosos... Quienes tienen la tarea de hacer esa política no esperan que ustedes aplaudan. La Reserva Federal... está en la posición del acompañante que ha ordenado retirar la ponchera justo cuando la fiesta estaba realmente calentando".
En el otoño de 1987, el recién nombrado presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, emitió una declaración de una sola frase sobre la caída del mercado de acciones. "La Reserva Federal", dijo, "en consonancia con sus responsabilidades como banco central de la nación, afirmó hoy su disposición a servir como fuente de liquidez para apoyar el sistema económico y financiero".
Esto significaba abrir las espitas del dinero de la Fed a las casas financieras. La escala de sus acciones, aunque empequeñecida por las intervenciones posteriores, fue amplia para la época. En total, el banco central suministró $17.000 millones al sistema bancario, una cantidad equivalente a más del 25% de las reservas bancarias y al 7% de la oferta monetaria nacional.
Era el comienzo de un nuevo programa, como Greenspan iba a dejar claro. La tarea de la Reserva Federal no era actuar contra las burbujas de activos inflacionistas y desinflarlas antes de que se volvieran peligrosas, sino permitir que se desarrollaran y, cuando estallaran, bombear dinero para limpiar el desorden y evitar la quiebra de los bancos y entidades financieras que habían participado en la especulación que había producido las burbujas.
Esto se basaba en el entendimiento de que tales métodos se estaban convirtiendo en algo fundamental para el funcionamiento de la economía estadounidense. En lugar de quitar la ponchera, Greenspan dejó claro que el papel de la Fed era añadirle más alcohol.
La década de los 90 estuvo marcada por una serie de crisis: la crisis del peso mexicano, la crisis asiática de 1997-98, el colapso del rublo ruso. Estos acontecimientos condujeron al colapso del fondo de cobertura Long Term Capital Management, que fue rescatado por la Reserva Federal de Nueva York para evitar que su desaparición desencadenara una crisis en todo el sistema financiero.
El desarrollo de Internet estuvo acompañado por el crecimiento y el colapso de la burbuja de las puntocom en 2000-2001. En 2001, la empresa energética Enron, cuyos beneficios declarados eran el resultado de una "contabilidad creativa" firmada por una importante empresa de contabilidad, se hundió cuando se reveló que sus beneficios eran completamente ficticios.
Estas crisis no fueron una serie de accidentes, sino la expresión de un malestar cada vez más profundo derivado de la incesante acumulación de beneficios a través de actividades financieras completamente divorciadas de la economía real subyacente y de la producción de valor real.
En todo momento, la reacción de la Reserva Federal fue la misma. Bajó los tipos de interés y creó las condiciones para la siguiente burbuja. A lo largo de la década de 1990, bajo la administración Clinton, se eliminaron los últimos vestigios de los mecanismos de regulación que se habían establecido anteriormente, lo que culminó con la derogación de la Ley Glass-Steagall de la década de 1930, que separaba las actividades bancarias y de inversión de los principales bancos.
En 1999, cuando los derivados financieros empezaron a cobrar mayor importancia como medio de especulación, el secretario del Tesoro de Clinton, Lawrence Summers, se opuso enérgicamente a someterlos a regulación.
La crisis de 2008 marcó un punto de inflexión cualitativo en la crisis histórica del capitalismo estadounidense y mundial, Aquí no se trataba sólo de las actividades de una empresa individual como Enron o de un fondo de cobertura, como en el caso de Long Term Capital Management, que se había hundido.
La crisis que comenzó en el mercado de las hipotecas de alto riesgo por valor de $50.000 millones, una parte relativamente pequeña del mercado financiero, se convirtió en algo generalizado porque los métodos empleados allí se extendieron a todo el sistema. Tras la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, el Gobierno y la Reserva Federal tuvieron que rescatar al gigante de los seguros AIG para evitar el colapso de todo el sistema financiero.
La intervención masiva de las administraciones de Bush y Obama, que supuso el rescate de empresas y el vertido de billones de dólares en el sistema financiero por parte de la Fed. El balance del banco central estadounidense pasó de unos $800.000 millones a más de $4 billones como resultado de la compra continua de activos financieros bajo su programa de flexibilización cuantitativa. Esto significó que el llamado "mercado libre" no podría sobrevivir ni un solo día sin el apoyo del Estado.
Estas intervenciones, junto con la nueva reestructuración del mercado laboral bajo el mandato de Obama, incluyendo la expansión del sistema salarial de dos niveles y la eliminación de los contratos laborales regulares, aceleraron un proceso que había comenzado décadas antes —el desvío de la riqueza de la sociedad hacia arriba en la escala de ingresos, creando los mayores niveles de desigualdad social jamás vistos en la historia.
La intervención de la Reserva Federal a través de la compra de bonos del Estado y la reducción de los tipos de interés a mínimos históricos, proporcionando esencialmente dinero gratis a los oligarcas financieros, se declararon como medidas temporales, que se retirarían una vez que las condiciones volvieran a la normalidad.
Ese día nunca llegó. La nueva normalidad era que el apoyo continuo de la Fed era esencial para el funcionamiento diario de los mercados financieros. Cualquier esfuerzo por parte del banco central para reducir sus medidas era recibido con una reacción violenta en Wall Street, trayendo un retroceso inmediato. Tal fue el caso en 2018, cuando la Fed llevó a cabo cuatro subidas de tipos de interés, cada una de 0,25 puntos porcentuales, e indicó que reduciría sus tenencias de activos financieros a un ritmo de $50 mil millones al mes. Los mercados se hundieron y el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció que frenaba las nuevas subidas de tipos.
La crisis de 2008 fue el resultado del auge del parasitismo financiero durante las tres décadas anteriores y más. No surgió de un cambio en la mentalidad de las clases dirigentes que pudiera revertirse de algún modo si se adoptara otra política. Más bien, surgió de contradicciones objetivas profundamente arraigadas dentro del sistema de beneficios capitalista que habían salido a la superficie con el fin del boom de la posguerra.
A lo largo de todos los altibajos del ciclo económico que siguió al final del boom, las tasas de beneficio en las esferas de la producción industrial nunca volvieron a los niveles que habían tenido en los años 50 y 60. Esta fue la fuerza que impulsó el giro cada vez mayor hacia los métodos financieros de acumulación de beneficios.
Por lo tanto, la respuesta a la crisis de 2008 fue elevar la acumulación parasitaria de beneficios a cotas cada vez más altas mediante la provisión de dinero esencialmente gratuito a la oligarquía financiera, mientras se lanzaban programas de austeridad contra la clase trabajadora sobre la base de que "no había dinero".
Cuando la pandemia golpeó, expuso las devastadoras consecuencias sociales de la institucionalización de la acumulación de riqueza en las alturas de la sociedad a expensas de la masa de la población. Para combatir la pandemia no se pudo aplicar ninguna medida eficaz basada en la ciencia, que hubiera implicado el cierre de los lugares de trabajo no esenciales y el pago de indemnizaciones a los trabajadores afectados, porque esto hubiera desencadenado una crisis en Wall Street.
La razón se encuentra en la naturaleza de los activos financieros que ahora han adquirido proporciones tan gigantescas. El capital financiero es esencialmente ficticio. Es decir, no encarna el valor en sí mismo, sino que, en última instancia, es un reclamo sobre la plusvalía extraída de la clase trabajadora en el proceso de producción capitalista.
Cuando una empresa industrial obtiene beneficios de su actividad, se ha creado valor real y se ha generado plusvalía a partir de la explotación de la clase obrera en el proceso de producción. Sin embargo, cuando las acciones se negocian en Wall Street con beneficios, cuando se obtienen beneficios en las transacciones de divisas, como los $2.000 millones que se llevó George Soros al apostar contra la libra esterlina en 1992, o cuando se hace una matanza financiera con las operaciones de derivados, por nombrar sólo algunos ejemplos, no se ha creado ni un átomo de valor nuevo.
Estas relaciones económicas fundamentales son la base y la fuerza motriz de algunos de los cambios más significativos en la fisonomía del capitalismo estadounidense en los últimos 40 años.
El continuo descenso de los salarios reales, a pesar de los enormes aumentos de la productividad del trabajo, junto con la intensificación de la explotación, se ha convertido en una característica indispensable de la economía capitalista, ya que el vampiro del capital ficticio exige la extracción cada vez mayor de plusvalía para sostenerlo.
Del mismo modo, la destrucción de los servicios sociales —los ataques a la educación y la pesadilla que es el sistema sanitario estadounidense— sirve al mismo fin, porque, en última instancia, todo el gasto social representa una deducción de la masa de plusvalía disponible para Wall Street.
El auge del capital ficticio y el consiguiente desarrollo del parasitismo como modo dominante de acumulación de beneficios apuntan a otro desarrollo significativo. Los últimos 30 años han sido testigos del lanzamiento de continuas guerras por parte del imperialismo estadounidense —guerras de saqueo destinadas a intentar aumentar el flujo de riqueza hacia Wall Street y contrarrestar el declive económico de Estados Unidos por medios militares.
Al mismo tiempo, tanto bajo las administraciones demócratas como republicanas, Estados Unidos ha emprendido cada vez más una guerra económica contra sus rivales —no sólo contra China, sino también cada vez más contra Europa— para lograr el mismo objetivo. Se ha llegado a un punto en el que el dólar, la principal moneda de reserva del mundo, se ha convertido en un "arma". Las empresas y los Estados que se consideran contrarios a los objetivos de Estados Unidos —por ejemplo, el comercio con Irán- pueden ser excluidos de los principales mercados financieros.
El inicio de la pandemia no sólo puso de manifiesto las devastadoras consecuencias sociales del parasitismo financiero, sino que dejó claro cómo se habían creado en los 12 años siguientes las condiciones para un nuevo crack financiero, que superaría incluso la escala de 2008.
Este es el significado de la crisis de mediados de marzo de 2020 en Wall Street, que se extendió a todo el sistema financiero mundial, cuando los mercados se congelaron de forma generalizada.
El alcance y la intensidad de este infarto financiero se revelaron en el hecho de que se centró en el mercado de bonos del Tesoro de EE.UU., de $20 billones, la base del sistema financiero estadounidense y mundial. En periodos de importantes turbulencias del mercado, el mercado de bonos del Tesoro actúa como una especie de refugio financiero, con un flujo de dinero hacia la compra de bonos del gobierno estadounidense. En esta ocasión, sin embargo, se produjo una venta del mercado de bonos en lo que se ha descrito como una "carrera por el efectivo" que amenazó con hacer caer todo el sistema financiero.
Las circunstancias de esta crisis revelan la importancia de la lucha de clases para el funcionamiento del sistema financiero y por qué la clase política y sus sirvientes en la burocracia sindical hacen todo lo posible para reprimirla.
En marzo, cuando se hicieron evidentes los efectos de la pandemia y los enormes peligros que planteaba, hubo paros y huelgas de importantes sectores de trabajadores, en particular en la industria del automóvil, exigiendo que se tomaran medidas eficaces para combatirla. Esto provocó un escalofrío en la oligarquía financiera, petrificada ante la perspectiva de que este movimiento creciera y se desarrollara.
El movimiento inicial fue bloqueado, sobre todo por la acción de los sindicatos. Pero el miedo no ha desaparecido, como lo ejemplifica la preocupada respuesta a la huelga de los trabajadores del mercado de productos de Hunts Point en la ciudad de Nueva York, impulsada por la preocupación de que la huelga pudiera ser el catalizador de una explosión de ira social reprimida en sectores más amplios de la clase obrera.
La magnitud de la intervención de la Reserva Federal a mediados de marzo puso de manifiesto el alcance y la profundidad de la crisis financiera. Prácticamente de la noche a la mañana, intervino para actuar como garante de todas las áreas del sistema financiero, comprometiéndose a aumentar sus compras de bonos, garantizando el mercado de papel comercial, el mercado de bonos municipales, la deuda de préstamos estudiantiles y de tarjetas de crédito y, por primera vez en la historia, comprando deuda corporativa.
Esta intervención, que se llevó a cabo en combinación con la provisión de cientos de miles de millones de dólares a las grandes empresas en virtud de la Ley CARES, ha hecho que el balance de la Fed se amplíe de unos $4 billones a más de $7 billones. La Fed se ha comprometido a mantener los tipos de interés prácticamente a cero en un futuro indefinido, y está comprando bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas a un ritmo de $120.000 millones al mes, es decir, más de $1,4 billones al año.
Estas medidas, que van mucho más allá de lo que se emprendió después de 2008, significan que el Estado capitalista se ha convertido en el garante de la oligarquía financiera.
La acción de la Fed y del gobierno ha impulsado una subida del 75% en Wall Street desde su nadir de mediados de marzo, lo que ha supuesto la transferencia de cientos de miles de millones de dólares a las arcas de la oligarquía financiera.
El castillo de naipes financiero se está elevando a alturas cada vez mayores, incluso cuando sus cimientos se vuelven cada vez más inestables, en medio de advertencias desde dentro de la propia Wall Street de que la situación es inherentemente inestable e insostenible.
Es de estos procesos de donde emanan los impulsos económicos objetivos para vastos cambios en la superestructura política, incluyendo el surgimiento del fascismo como una fuerza significativa y altamente peligrosa.
En sus pronunciamientos sobre los acontecimientos del 6 de enero, las diversas tendencias de la pseudoizquierda en los EE.UU. y en todo el mundo han tratado de cloroformar a la clase obrera en cuanto a su significado. Su respuesta universal, que se enfrenta a una creciente montaña de pruebas, es que el asalto al Capitolio de EEUU no fue un intento de golpe fascista. La democracia burguesa todavía goza de apoyo en sectores clave del Estado y la invasión del Capitolio no fue más que una obra de teatro, motivada por un presidente desquiciado, pero sin respaldo en sectores decisivos de la burguesía y su aparato estatal, declaran.
Sobre todo, sostienen que no hay procesos económicos fundamentales que requieran el desarrollo de un movimiento fascista para imponer los dictados de la burguesía. Las clases dominantes siguen ganando dinero a manos llenas y no hay ninguna oposición social significativa que las clases dominantes necesiten contrarrestar con fuerzas fascistas.
Estas peligrosas ficciones políticas, que revelan tan claramente la base de clase de las tendencias de pseudoizquierda como agencias de la burguesía, quedan expuestas mediante un examen de los orígenes de las fuerzas fascistas que se reunieron en Washington.
Crecieron y se desarrollaron en una campaña contra los cierres para hacer frente a la pandemia del COVID-19. El complot fascista para capturar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, llevarla a juicio por traición y ejecutarla, estaba motivado por los cierres limitados que había impuesto en el estado.
Cuando estas fuerzas celebraron manifestaciones, con exhibición de armas, para exigir la apertura de la economía, recibieron una importante cobertura en los medios de comunicación. Esto se debió a que sus demandas coincidían con las de poderosos sectores de la clase dirigente. Se resumieron en el pronunciamiento del columnista del New York Times Thomas Friedman de que "el remedio no puede ser peor que la enfermedad", que se convirtió en la bandera bajo la cual Trump, apoyado en gran medida por los demócratas, persiguió la política homicida de "inmunidad colectiva".
No se podía permitir que nada detuviera el flujo de plusvalía. Wall Street comenzó a alimentarse literalmente de la muerte.
Esta política, encabezada por las fuerzas fascistas, fue la expresión directa e inmediata de los intereses más básicos de la oligarquía financiera. Puede que no les gustaran los métodos de los fascistas, pero estaban de acuerdo con sus objetivos.
Una vez que su propia posición fue asegurada por las acciones de la administración Trump y la Fed, todas ellas apoyadas por los demócratas, las élites financieras exigieron una vuelta al trabajo, reconociendo que cualquier medida efectiva para hacer frente a la pandemia traería una crisis en Wall Street, como la experiencia casi mortal de mediados de marzo había revelado.
Cualquier afirmación de que las clases dominantes en su conjunto y la oligarquía financiera dominante no necesitan bandas fascistas, y mucho menos un golpe de Estado, porque siguen ganando dinero, ignora tanto las lecciones de la historia como las contradicciones explosivas dentro del propio corazón del capitalismo estadounidense y su sistema financiero.
La cuestión fundamental es que la acumulación de una enorme riqueza en la cima y el aumento de la desigualdad social a niveles históricamente sin precedentes presagian el estallido de masivas luchas sociales y de clase que, por su naturaleza, asumirán muy rápidamente una forma política. Uno de sus efectos inmediatos será el de producir una crisis en los mercados financieros, cuyo ascenso ha sido posible, entre otras cosas, por la supresión de la lucha de clases por parte de los aparatos sindicales durante las últimas tres décadas.
En este contexto, los pronunciamientos de Trump contra los peligros del marxismo y sus continuas denuncias del socialismo mientras ha tratado de construir su movimiento fascista no deben ser desestimados como los desvaríos de un individuo.
Son el reconocimiento por parte de una parte de las élites financieras, de las que surgió Trump, de los peligros a los que se enfrentan: que en condiciones de empeoramiento de las condiciones económicas para la masa de la población y de los enormes problemas a los que se enfrentan los jóvenes, hay una enorme acumulación de ira social y un giro hacia la izquierda.
No es necesario señalar a Trump, que ha tratado de dirigir esta ira en dirección a la derecha, para identificar este fenómeno. Todos los estudios serios sobre la situación económica actual en Estados Unidos y en todo el mundo señalan la aceleración de la desigualdad social y los peligros que supone para la clase dominante capitalista.
Por ejemplo, la última edición del Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, el organizador de la reunión anual de Davos de las élites internacionales, advierte que muchos jóvenes "están entrando en la fuerza de trabajo en una edad de hielo del empleo". La desilusión de los jóvenes se convertirá en una "amenaza crítica para el mundo a corto plazo", ya que la generación actual "pierde la fe en las instituciones económicas y políticas actuales".
Al examinar la conexión entre el ascenso del parasitismo financiero a alturas verdaderamente estratosféricas y la aparición de fuerzas fascistas, es necesario distinguir entre el fascismo y otras formas de gobierno autoritario. La burguesía prefiere utilizar las formas existentes de gobierno capitalista para imponer sus demandas y dictados. Pero en determinadas condiciones necesita otros mecanismos.
Como señaló León Trotsky, la burguesía no está en absoluto enamorada del fascismo. Considera el método fascista "como a un hombre con la mandíbula hinchada le disgusta que le saquen los dientes". Pero en determinadas condiciones, como las que se dan ahora en EEUU y a nivel internacional, la gran burguesía necesita al dentista fascista.
Un movimiento fascista, que se desarrolla en condiciones de desintegración económica y social, trata de movilizar en una fuerza política a los sectores desposeídos de la pequeña burguesía, a los pequeños propietarios, a los comerciantes individuales y a los sectores de los trabajadores, empobrecidos y desorientados por las traiciones de décadas de la burocracia sindical.
Debido a su base social, su ideología tiene generalmente una coloración superficial de "izquierda". Pretende luchar contra el Estado profundo, los medios de comunicación corporativos corruptos, el establishment político, incluso a veces contra los gigantescos monopolios que oprimen a los pequeños hombres y mujeres. Al hacerlo, se aprovecha de los verdaderos agravios sociales.
Pero en todas partes y siempre busca convertirlos en una dirección reaccionaria, sirviendo a los intereses de la clase dominante contra la clase trabajadora. Esta conexión está ejemplificada por Trump, quien, mientras despotrica contra el establishment y las élites y afirma estar luchando por el "pueblo olvidado", aclama continuamente el ascenso de Wall Street y exige que se le impulse aún más.
El fascismo se alimenta de la angustia y la desesperación social producidas por el capitalismo y las operaciones de su sistema financiero, en condiciones en las que no hay base para ninguna reforma significativa dentro del orden económico existente. Por lo tanto, el terreno sólo puede ser cortado bajo él cuando la clase obrera avance y luche por su propio programa independiente para la reorganización de la economía y la sociedad.
El fascismo no puede ser socavado mediante llamamientos a las capas desorientadas de la población para que respeten el orden existente, ya que ese mismo orden es responsable de su situación y les ha enviado a buscar medios desesperados para superarlo.
Hagamos un balance de la situación actual. El intento de golpe fascista de Trump contó con un profundo apoyo en considerables sectores del Partido Republicano, con el que Biden llama ahora a la unidad.
Contó con el apoyo activo de sectores del aparato estatal, algunos abiertamente, pero muchos más encubiertos, que siguen prestando sus servicios bajo el gobierno de Biden.
La base social y económica del movimiento fascista de Trump en las capas desposeídas de la población, muchas de ellas en zonas rurales, no va a desaparecer con el cambio en la presidencia. Seguirá creciendo a medida que se profundice la crisis del capitalismo estadounidense. No hay ningún New Deal que implementar y Biden sirve a los oligarcas rapaces de Wall Street al igual que Trump.
El peligro real y presente del fascismo, ya sea bajo el liderazgo de Trump o de algún otro, permanecerá hasta que la clase obrera avance y luche por su propio programa independiente para la reconstrucción de la sociedad. Tal programa debe comenzar por abordar de frente la fuente del parasitismo financiero que ha jugado un papel tan crucial en la creación del caldo de cultivo social para el fascismo.
Esto significa que en el centro mismo del programa avanzado por la clase obrera debe estar la lucha por la expropiación de todo el sistema financiero —la Fed, los bancos privados, las casas de inversión- llevándolos a la propiedad pública bajo control democrático, con el fin de iniciar la construcción de una sociedad socialista, en la que la necesidad humana, no el beneficio privado, sea la fuerza y el principio rector.
La lucha por este programa tiene una inmediatez ardiente. Los acontecimientos del 6 de enero han revelado que, como resultado de una crisis creciente enraizada en el corazón mismo del capitalismo estadounidense, la democracia, en su forma burguesa, está en su lecho de muerte. Sólo puede revivir y desarrollarse sobre nuevas bases socialistas.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de enero de 2021)