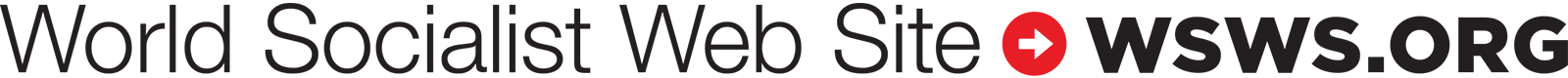El fallo de la Corte Suprema en el caso Trump vs. Estados Unidos constituye la decisión de mayor alcance y más reaccionaria en la historia del máximo tribunal. Pasará a la historia como la Contrarrevolución del 1 de julio de 2024.
El presidente ha sido otorgado facultades ilimitadas para violar la Constitución y cualquier ley a su gusto. Como concluyó su dictamen discrepante la jueza Sonia Sotomayor, las actividades presidenciales que ahora son inmunes a cualquier acción judicial podrían incluir órdenes para que el ejército “asesine a un rival político”, “un golpe militar para aferrarse al poder” y aceptar “sobornos a cambio de un indulto”.
En un dictamen aparte, la jueza Ketanji Brown Jackson subrayó que tales crímenes como los asesinatos podrían calificar como “deberes oficiales”. Señaló que el caso ante el tribunal no lidiaba sobre si el presidente puede despedir al fiscal general, sino si “el presidente tiene la opción de deshacerse del fiscal general, digamos, asesinándolo por envenenamiento.
El presidente ahora puede ordenar al Servicio Secreto, el FBI o a personal militar el asesinato de cientos de enemigos políticos a la vez, como lo hizo Adolf Hitler en la noche de los cuchillos largos de junio de 1934 y no tendrá que enfrentar ningún proceso legal.

A tan solo días del feriado del Día de la Independencia, dos años antes del 250 aniversario del nacimiento de la República, el fallo destruye el marco constitucional estadounidense, incluidos los principios republicanos fundamentales, como la separación de poderes, el estado de derecho y la soberanía popular. El caso Trump vs. Estados Unidos legitima, de facto y de jure, una dictadura presidencial sin limitaciones. Coloca explícitamente al jefe de Estado por encima del alcance de la ley siempre que afirme estar actuando en calidad oficial.
Gran parte de los medios de comunicación ha intentado buscar consuelo y cloroformar a la gente, alegando que el fallo de la Corte Suprema deja abierta la posibilidad de que los crímenes “personales” del presidente no queden eximidos. Pero el propio fallo deja claro que lo que es personal y lo que es oficial se dejará a la discreción del presidente. A lo sumo, los crímenes presidenciales podrían ser revisados ex post facto por tribunales limitados por el nuevo fallo, aunque el presidente podría adelantarse a cualquier proceso ordenando el asesinato de los jueces asignados. Donald Trump ya ha solicitado, y se le ha otorgado, un indulto de su condena en Nueva York relacionada al manejo inapropiado de fondos electorales para pagar por el silencio de una amante, derivado de acusaciones por un asunto personal.
En cualquier caso, el fallo va mucho más allá de Trump. La Corte Suprema no está otorgando poderes impresionantes a solo un individuo sino al cargo. Independientemente de quién sea el presidente, el ocupante de la Casa Blanca tendrá a su disposición poderes dictatoriales. Tal poder es claramente inmanente en la decisión del tribunal. La “acción oficial” en cuestión, después de todo, fue la trama secreta de Trump de un golpe de Estado el 6 de enero de 2021, para anular los resultados de su derrota electoral y, por lo tanto, suspender la Constitución.
Si una insurrección fascista cae dentro de los deberes oficiales de la Presidencia, entonces no hay nada que no lo haga.
La Corte Suprema ha emitido su veredicto. Determina que el presidente estadounidense está por encima de la ley. Un estado permanente de facultades dictatoriales rodea al ocupante de la Casa Blanca, similar a la autoridad que los Estados fascistas del siglo pasado concentraron en Mussolini y Hitler. Actuando dentro de los “deberes oficiales”, no hay nada que el presidente no pueda hacer.
Pero la clase obrera aún no ha emitido su veredicto.
Hoy, decenas de millones de trabajadores celebrarán el 4 de julio. Sin embargo, puede que no se sepa comúnmente que la fiesta marca la ratificación del manifiesto revolucionario La Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, y no la ruptura de los lazos con Reino Unido, que tuvo lugar a través de la Resolución Lee el 2 de julio de 1776. Es crucial que los trabajadores y los jóvenes se familiaricen con la Declaración, que tiene mucho que decir sobre la amenaza dictatorial que ahora plantea la Corte Suprema.
Redactado en Filadelfia por un comité que incluía a Thomas Jefferson, el autor principal, Benjamin Franklin y John Adams, el documento comienza afirmando que “un justo respeto al juicio de la humanidad” requiere que se presente una explicación “a un mundo imparcial” de las causas de la revolución, que ya había estado en marcha durante un año. Lo que sigue bien puede ser la declaración más revolucionaria de la historia mundial, en todas sus vastas y explosivas implicaciones tan potentes hoy como lo fueron en 1776: “Sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales”.
Jefferson luego expone los axiomas de lo que ha llegado a conocerse como “la teoría estadounidense” o “teoría republicana” de gobierno. Los Estados no “otorgan” derechos a las personas. Las personas nacen con “derechos inalienables”, derechos que preceden a la existencia de los Gobiernos. Los Gobiernos derivan sus “poderes del consentimiento de los gobernados”, y ni una pizca de poder más. De hecho, los Estados pueden existir justamente en la medida en que defienden estos derechos; es por eso que “están instituidos entre los hombres”.
A partir de ahí, la Declaración afirma el derecho a la revolución “siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios”. En lo que podría leerse como una advertencia a la Corte Suprema de hoy y otras ciudadelas de poder conspirativo, Jefferson nos dice que el derecho a la revolución se alcanza “cuando una larga serie de abusos y usurpaciones... demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto”. En ese momento, se convierte no solo en el derecho del pueblo sino en su “deber” “derrocar ese gobierno”.
La Declaración fue la culminación de un desarrollo prolongado en el pensamiento humano cuyos orígenes se remontan a la Ilustración como desafío al orden feudal divino. Pero nadie podría haber esperado en 1763, en medio del júbilo por el triunfo de Reino Unido sobre Francia en la Guerra de los Siete Años, que poco más de una década después una revolución basada en el principio de la igualdad humana desgarraría el imperio.
¿Qué cambio? Fue “la larga serie de abusos” que describió la Declaración lo que preparó la conciencia popular para la revolución. “La Revolución”, escribió más tarde John Adams a Jefferson, “estaba en la mente de la gente y así fue de 1760 a 1775, en el transcurso de quince años antes de que cayera la primera gota de sangre en Lexington”.
El último obstáculo para cortar el camino hacia “las mentes de la gente” se eliminó con El s entido c omún de Tom Paine, publicado en enero de 1776. Hasta esa etapa de la crisis imperial, los colonos lucharon contra el componente ideológico de la lucha con Inglaterra sobre la cuestión de su representación dentro del imperio. En 1775, habían llegado a la conclusión de que era necesaria una ruptura con el Parlamento. Pero aún no estaban listos para romper con el rey. Muchos imaginaron un reino estadounidense “descentralizado” con un Parlamento separado, pero con el rey como jefe de Estado, una idea que anticipó la teoría reaccionaria de la Mancomunidad o Commonwealth imperial, que más tarde se impuso a los territorios del sur de Asia, canadienses y australianos.
Paine dirigió su fuego contra el rey y la autoridad real en general. Paine, que era un inmigrante inglés, un trabajador y un deísta radical, “un corsetero de profesión, un periodista de profesión y un propagandista por inclinación”, había llegado a Filadelfia en 1774 con la ayuda de Franklin. Después de poco más de un año había producido El sentido común. Tras disipar los temores de un Gobierno sin monarca, Paine denunció la idea de un rey por encima de la ley, en palabras que podrían ser igualmente dirigidas contra la Corte Suprema de hoy:
¿Dónde, preguntan algunos, está el rey de América? Él reina arriba, y no hace estragos con la humanidad como el bruto real de Reino Unido. Qué se coloque una corona para que el mundo sepa que. en la medida en que aprobamos la monarquía, en América la ley es el rey.
El sentido común tuvo un impacto arrollador, saturando a la población con ideas revolucionarias. Se estima que se vendieron 100.000 copias en los dos primeros meses, y 500.000 a finales de 1776. Un manifiesto equivalente en los EE.UU. de hoy alcanzaría los 60 millones de copias, algo perfectamente realizable dados los grandes avances tecnológicos en la difusión de la palabra escrita desde la época de Paine. El sentido común preparó el camino para la Declaración, que se distribuyó aún más ampliamente, y se leyó en voz alta al Ejército Continental y a las milicias estatales en medio de ráfagas de disparos de celebración a lo largo de julio de 1776.
En apoyo a los principios revolucionarios de la Declaración, la guerra de la Independencia se libró y finalmente se ganó en 1783, y a un costo muy alto. Como porcentaje de la población, murieron más estadounidenses en esta guerra que en todas las demás, excepto en la segunda revolución estadounidense, la Guerra Civil. Pero la cuestión de cómo se gobernarían los estadounidenses permaneció abierta. El pensamiento predominante sostenía que todo Gobierno existente debía tener un depósito último e indivisible de soberanía. El sistema monárquico que había gobernado Europa durante un milenio tenía como soberano supremo al rey, ya fuera el sistema británico del “rey en el Parlamento” o las monarquías absolutistas de Francia, Austria, España y Rusia. Además, incluso según la teoría republicana se sostenía que, debido a la indivisibilidad de la soberanía, las repúblicas tenían que ser pequeñas, como las de Holanda y las ciudades-Estado italianas.
Los conservadores británicos se concentraron en esta debilidad del argumento estadounidense. Desafiaron burlonamente a los antiguos colonos: ¿En cuál de los trece nuevos estados residirá la soberanía? ¿Quién será el soberano en cada uno de ellos? Los estadounidenses, después de un arduo esfuerzo, dieron su respuesta en la frase inicial de la Constitución: “ Nosotros, el pueblo ...”. El “pueblo” era el soberano, no el presidente, ni los tribunales, ni los representantes electos, ni siquiera la Constitución, ya que, como Lincoln señaló más tarde, la Constitución misma fue precedida y establecida por “el pueblo”, actuando en virtud de la Declaración de Independencia.
En esa época, esta era una doctrina revolucionaria.
Por supuesto, el crecimiento excesivo de la ideología en las primeras revoluciones democrático-burguesas encubrió los motivos de clase de tal manera que incluso los participantes no eran conscientes de ellos. Las clases propietarias imaginaron que hablaban en nombre del “pueblo” al redactar la Constitución de 1787.
En 1789, sus equivalentes franceses hablaban en nombre de “la nación”. En todas partes la ideología republicana burguesa declaraba la igualdad, la fraternidad y los derechos del hombre. Sin embargo, las revoluciones invariablemente sustituyeron las viejas formas de dominación de clase por nuevas formas. Marx y Engels desarrollaron el socialismo científico a través del más profundo análisis y una crítica fulminante –económica, histórica y política— de este nuevo orden capitalista, revelando la contradicción explosiva entre sus declaraciones de igualdad y la existencia real de una explotación brutal, incluida la esclavitud, que condujo a la segunda revolución estadounidense, la Guerra Civil.
A pesar de que la Constitución ocultaba la dominación de clase, o mejor dicho, precisamente porque lo hacía, resultó ser un marco efectivo para la democracia burguesa. Es un hecho notable que, ya avanzada la Guerra Civil, en la que murieron unos 750.000 estadounidenses, Lincoln buscó concienzudamente defender la Constitución. Por eso no se limitó a “ordenar” la liberación de los esclavos, invocando en cambio poderes especiales como comandante en jefe del Ejército en la guerra para emitir la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863, una decisión que sigue socavando las teorías racialistas de la historia. A medio siglo del asesinato de Lincoln, la oficina de la presidencia había comenzado a asumir su forma moderna e imperial. Los presidentes a partir de William McKinley orquestaron la expansión de un imperio estadounidense que negaba el “consentimiento de los gobernados” para los pueblos de todo el mundo. En los Estados Unidos, desplegaron a los militares para romper huelgas y desplegaron espías policiales para perseguir a los opositores radicales.
El precursor del FBI, que consistía en una fuerza de policía nacional bajo el control del presidente cuyo propósito fundacional era perseguir a los trabajadores socialistas y militantes, se creó en 1908. En 1947, el presidente Harry Truman fundó la CIA y le encomendó la tarea de subvertir las revoluciones en todo el mundo. En la década de 1960, el presidente Johnson llegó a afirmar que con la CIA su predecesor, el presidente Kennedy, había estado dirigiendo “una empresa maldita Asesinatos S.A.” desde la Casa Blanca. El presidente estadounidense estaba a cargo de un extenso aparato represivo, lo que llevó al presidente Eisenhower a advertir en su discurso de despedida de 1961, que:
Este establecimiento militar tan inmenso y de una gran industria de armas es un aspecto nuevo en la experiencia estadounidense. Toda la influencia –económica, política, incluso espiritual— se sentía en cada ciudad, cada estado, cada oficina federal. Reconocemos que resulta imperativo. De hecho, no debemos fallar en reconocer estas graves implicaciones.
El declive de medio siglo del capitalismo estadounidense que comenzó en la década de 1970 y que nos lleva hasta el presente ha estado dominado por el crecimiento maligno de la desigualdad social, que es cada vez más incompatible con las formas democráticas de gobierno. La presidencia, en este momento, desempeña dos papeles inextricablemente fusionados. Primero, como la cabina de mando de la contrarrevolución imperialista global. Y segundo, como sede de la conspiración contra los derechos del pueblo. Durante este tiempo, la “presidencia imperial” ha operado cada vez más abierta y despiadadamente.
El presidente Reagan nunca enfrentó ningún castigo por el escándalo de Irán-Contra, en el que una operación secreta de financiación de escuadrones de la muerte centroamericanos fue ejecutada desde la Casa Blanca en contravención de una ley del Congreso. El presidente George W. Bush invocó la “teoría del ejecutivo unitario” para librar la llamada guerra contra el terrorismo, que, según su Administración, le permitía organizar la desaparición forzada de sospechosos en un gulag internacional de prisiones de tortura, como Abu Ghraib en Irak y la bahía de Guantánamo en Cuba. El presidente Obama se arrogó en 2010 la facultad como jefe de Estado de llevar a cabo asesinatos de ciudadanos estadounidenses que fueran declarados combatientes enemigos (un precedente citado favorablemente por Amy Coney Barrett en su opinión concurrente en el caso de Trump). El presidente Trump, en 2020, se jactó abiertamente de ordenar el asesinato de un manifestante estadounidense, Michael Reinoehl, en Portland, Oregón.
Una y otra vez los tribunales han aceptado el engrandecimiento del poder de la presidencia. Pero antes del fallo del lunes, nunca se había llevado a cabo un asalto tan descarado a la Constitución por el mismo “magno órgano” supuestamente encargado de defenderla. Se ha cruzado el Rubicón. En condiciones en las que una oligarquía de 1.000 milmillonarios controla la mayor parte de la riqueza de la sociedad, la Corte Suprema ahora dictamina, en efecto, que es necesario una dictadura presidencial para llevar a cabo las políticas de la clase dominante estadounidense: la guerra y la contrarrevolución social.
La Constitución estadounidense es la constitución escrita más antigua del mundo; la república estadounidense es la república existente más antigua. La decisión de la clase dominante estadounidense de impactar con una bola de demolición el edificio con el que ha gobernado durante casi 250 años es un acontecimiento con inmensas implicaciones revolucionarias.
Sin embargo, por más fundamentales que hayan sido para el dominio de clase los documentos fundacionales de los Estados Unidos —la Declaración de Independencia, celebrada este 4 de julio, así como la Constitución y la Carta de Derechos— se demostrará que ha sido más importante su contribución a una mentalidad democrática profundamente arraigada en la clase trabajadora estadounidense. La defensa de los derechos democráticos básicos, que está inextricablemente ligada a la lucha contra las guerras imperialistas, ahora recae en la clase obrera. Solo la clase trabajadora tiene tanto el interés como los medios para defender la democracia.
El parlamentario británico Edmund Burke en 1775 que los estadounidenses “extinguen la tiranía en cada brisa contaminada”. Hoy, la tiranía no llega con brisas, sino con vientos huracanados. Después de 250 años, los trabajadores estadounidenses deben retomar sus tradiciones revolucionarias.
El sistema republicano en los Estados Unidos fue la respuesta progresista y revolucionaria a los siglos de guerras civiles dinásticas y conflictos religiosos que acompañaron el surgimiento del mundo moderno en Europa. Fue posible gracias a los extraordinarios avances sociales y tecnológicos que acompañaron el surgimiento del capitalismo, que disolvió y disipó “en el aire” las formas sociales del mundo medieval.
Hoy en día, el mundo es testigo del cambio tecnológico más veloz y explosivo de toda la historia humana, que crea las condiciones para la eliminación de todos los problemas que han plagado a la humanidad desde los albores de la historia: la desigualdad social, la opresión de clase, la guerra, la pobreza, la enfermedad y todas las demás formas de barbarie social. El capitalismo está respondiendo a estas tendencias sociales progresistas y revolucionarias “vomitando la barbarie no digerida” de todas las épocas anteriores, afirmando que la guerra, la dictadura y las muertes en masa son sus principios más elevados.
La tarea de la clase obrera es liberar los cambios fundamentalmente progresistas y revolucionarios en la estructura de la sociedad de los grilletes que les impone la barbarie capitalista. Este 4 de julio, está más claro que nunca que los trabajadores son los verdaderos herederos de la Revolución estadounidense, y que su tarea es reafirmar la Declaración de que “todos los hombres son creados iguales” a través de la revolución socialista.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de julio de 2024)